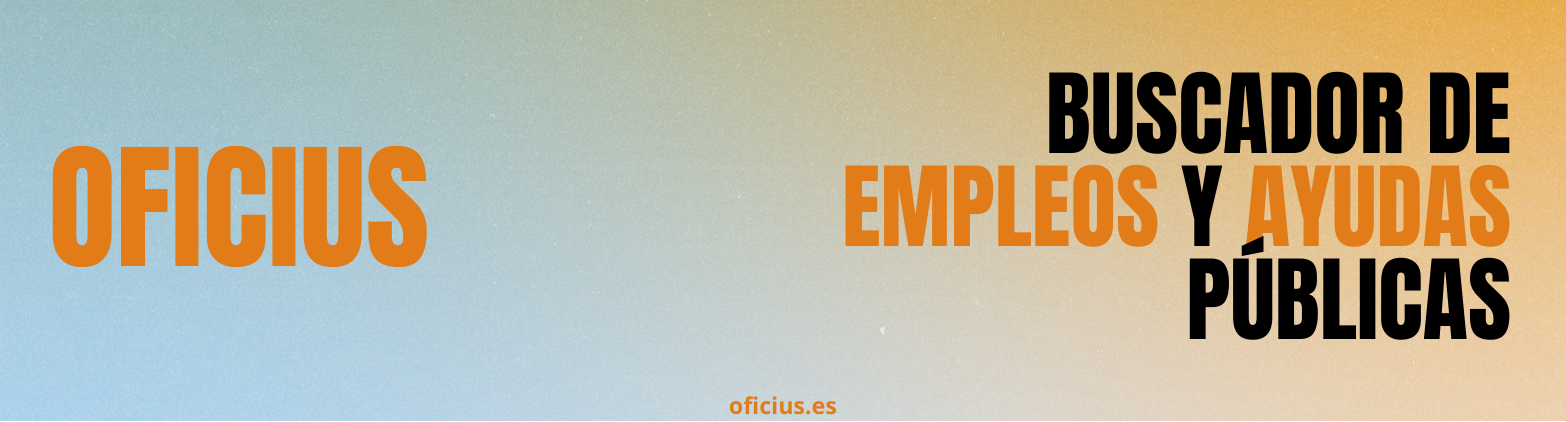T.C. Suplemento del Tribunal Constitucional. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencias. (BOE-A-2011-10198)
Pleno. Sentencia 75/2011, de 19 de mayo de 2011. Cuestión de inconstitucionalidad 3515-2005. Planteada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Lleida en relación con el artículo 48.4 del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, en la redacción dada por el artículo 5 de la Ley 39/1999, de 5 de noviembre. Derecho a la igualdad y principios de protección social de la familia y de mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social que garantice prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad: validez del precepto legal que impide la cesión al padre del disfrute del permiso de maternidad cuando la madre no sea trabajadora por cuenta ajena.
16 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sábado 11 de junio de 2011
Sec. TC. Pág. 125
independencia de la filiación, como establece el artículo 39.2 CE, pero eso no significa
necesariamente que del mismo modo tengan que ser supuestos equiparables a efectos de
los derechos laborales y de la protección Seguridad Social de los progenitores y adoptantes,
por ser distintas las situaciones protegidas en caso de parto («maternidad biológica») y en
caso de adopción (o acogimiento).
En efecto, en el supuesto de parto la finalidad primordial perseguida por el legislador al
establecer en el precepto legal cuestionado el derecho de la mujer trabajadora a suspender
su contrato de trabajo con reserva de puesto durante dieciséis semanas ininterrumpidas (o
el periodo superior que proceda en caso de parto múltiple), y a la correspondiente prestación
por maternidad de la Seguridad Social, en su caso (artículos 133 bis y ss. LGSS), es preservar
la salud de la madre trabajadora ante un hecho biológico singular, considerando que una
reincorporación inmediata de la mujer a su puesto de trabajo tras el alumbramiento puede
ser perjudicial para su completa recuperación, y haciendo compatible esa protección de la
condición biológica y de la salud de la mujer trabajadora con la conservación de sus derechos
profesionales (sin perjuicio de que, como apuntan el Abogado del Estado y el Fiscal General
del Estado en sus alegaciones, puedan tenerse en cuenta otros intereses dignos de
protección conectados al hecho del alumbramiento, como la lactancia natural y la especial
relación de afectividad entre la madre y el neonato, por ejemplo).
Así se desprende de nuestra doctrina, como ya ha quedado señalado (SSTC 109/1993,
FJ 4; 182/2005, FJ 4; y 324/2006, FF JJ 4 y 6, por todas), y en este mismo sentido se
pronuncian la normativa comunitaria (así, artículo 2.7 de la Directiva 76/207/CEE del Consejo,
de 9 de febrero de 1976, modificada por la Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, y refundida en la Directiva 2006/54/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006) y la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, declarando compatibles con el principio de igualdad de trato
las disposiciones relativas a la protección de la mujer en relación con el embarazo y la
maternidad, y calificando de discriminaciones directas por razón de sexo los tratos menos
favorables a la mujer debidos a tales causas. Más concretamente, la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene señalado que el derecho al permiso de
maternidad tiene por objeto, por una parte, la protección de la condición biológica de la mujer
durante su embarazo y después de éste, y, por otra parte, la protección de las particulares
relaciones entre la mujer y su hijo durante el período que sigue al embarazo y al parto, como
ya se ha indicado (así, Sentencias de 12 de julio de 1984, caso Hofmann; de 30 de abril
de 1998, caso Thibault; de 27 de octubre de 1998, caso Boyle y otros; de 18 de marzo de 2004,
caso Merino Gómez; y de 30 de septiembre de 2010, caso Roca Álvarez).
De ahí que en el supuesto de parto pueda hablarse con propiedad de «periodo de
descanso por maternidad» (y más aún en el caso de las trabajadoras autónomas, donde no
existe, obviamente, suspensión de contrato de trabajo), distinguiéndose entre un periodo de
descanso «obligatorio» (las seis semanas inmediatamente posteriores al parto), que la
madre trabajadora ha de disfrutar necesariamente (en aras al propósito de garantizar su
recuperación), y un periodo de descanso «voluntario» (las semanas restantes), que la madre
trabajadora puede ceder al padre si lo estima oportuno, y siempre que el padre también sea
trabajador (pues de no ser así no cabe suspender el contrato laboral, obviamente).
Ello explica y justifica que, siendo el descanso por parto un derecho de la madre
trabajadora, ésta pueda ceder al padre, cuando éste sea también trabajador, el disfrute del
periodo de descanso «voluntario» en su integridad o parcialmente, de suerte que si la
madre no desempeña actividad laboral por cuenta ajena o propia (o realiza una actividad
profesional que no da lugar a la inclusión en un régimen de Seguridad Social) no puede
ceder al padre, aunque sí sea trabajador, el derecho a disfrutar de ese periodo de descanso
por maternidad, pues nadie puede ceder a otro un derecho que no tiene (nemo plus iuris
quam ipse habet transferre potest).
Cosa distinta es que el legislador, en el legítimo ejercicio de su libertad de configuración
del sistema de Seguridad Social y en apreciación de las circunstancias socioeconómicas
concurrentes en cada momento, pueda atribuir en este supuesto al padre trabajador, si
lo estima oportuno (como en efecto lo ha hecho, según hemos visto, mediante la reforma
introducida en el artículo 48.4 LET por la disposición adicional undécima de la Ley
Orgánica 3/2007, con el propósito de contribuir a un reparto más equilibrado de las
cve: BOE-A-2011-10198
Núm. 139
Sábado 11 de junio de 2011
Sec. TC. Pág. 125
independencia de la filiación, como establece el artículo 39.2 CE, pero eso no significa
necesariamente que del mismo modo tengan que ser supuestos equiparables a efectos de
los derechos laborales y de la protección Seguridad Social de los progenitores y adoptantes,
por ser distintas las situaciones protegidas en caso de parto («maternidad biológica») y en
caso de adopción (o acogimiento).
En efecto, en el supuesto de parto la finalidad primordial perseguida por el legislador al
establecer en el precepto legal cuestionado el derecho de la mujer trabajadora a suspender
su contrato de trabajo con reserva de puesto durante dieciséis semanas ininterrumpidas (o
el periodo superior que proceda en caso de parto múltiple), y a la correspondiente prestación
por maternidad de la Seguridad Social, en su caso (artículos 133 bis y ss. LGSS), es preservar
la salud de la madre trabajadora ante un hecho biológico singular, considerando que una
reincorporación inmediata de la mujer a su puesto de trabajo tras el alumbramiento puede
ser perjudicial para su completa recuperación, y haciendo compatible esa protección de la
condición biológica y de la salud de la mujer trabajadora con la conservación de sus derechos
profesionales (sin perjuicio de que, como apuntan el Abogado del Estado y el Fiscal General
del Estado en sus alegaciones, puedan tenerse en cuenta otros intereses dignos de
protección conectados al hecho del alumbramiento, como la lactancia natural y la especial
relación de afectividad entre la madre y el neonato, por ejemplo).
Así se desprende de nuestra doctrina, como ya ha quedado señalado (SSTC 109/1993,
FJ 4; 182/2005, FJ 4; y 324/2006, FF JJ 4 y 6, por todas), y en este mismo sentido se
pronuncian la normativa comunitaria (así, artículo 2.7 de la Directiva 76/207/CEE del Consejo,
de 9 de febrero de 1976, modificada por la Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, y refundida en la Directiva 2006/54/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006) y la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, declarando compatibles con el principio de igualdad de trato
las disposiciones relativas a la protección de la mujer en relación con el embarazo y la
maternidad, y calificando de discriminaciones directas por razón de sexo los tratos menos
favorables a la mujer debidos a tales causas. Más concretamente, la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene señalado que el derecho al permiso de
maternidad tiene por objeto, por una parte, la protección de la condición biológica de la mujer
durante su embarazo y después de éste, y, por otra parte, la protección de las particulares
relaciones entre la mujer y su hijo durante el período que sigue al embarazo y al parto, como
ya se ha indicado (así, Sentencias de 12 de julio de 1984, caso Hofmann; de 30 de abril
de 1998, caso Thibault; de 27 de octubre de 1998, caso Boyle y otros; de 18 de marzo de 2004,
caso Merino Gómez; y de 30 de septiembre de 2010, caso Roca Álvarez).
De ahí que en el supuesto de parto pueda hablarse con propiedad de «periodo de
descanso por maternidad» (y más aún en el caso de las trabajadoras autónomas, donde no
existe, obviamente, suspensión de contrato de trabajo), distinguiéndose entre un periodo de
descanso «obligatorio» (las seis semanas inmediatamente posteriores al parto), que la
madre trabajadora ha de disfrutar necesariamente (en aras al propósito de garantizar su
recuperación), y un periodo de descanso «voluntario» (las semanas restantes), que la madre
trabajadora puede ceder al padre si lo estima oportuno, y siempre que el padre también sea
trabajador (pues de no ser así no cabe suspender el contrato laboral, obviamente).
Ello explica y justifica que, siendo el descanso por parto un derecho de la madre
trabajadora, ésta pueda ceder al padre, cuando éste sea también trabajador, el disfrute del
periodo de descanso «voluntario» en su integridad o parcialmente, de suerte que si la
madre no desempeña actividad laboral por cuenta ajena o propia (o realiza una actividad
profesional que no da lugar a la inclusión en un régimen de Seguridad Social) no puede
ceder al padre, aunque sí sea trabajador, el derecho a disfrutar de ese periodo de descanso
por maternidad, pues nadie puede ceder a otro un derecho que no tiene (nemo plus iuris
quam ipse habet transferre potest).
Cosa distinta es que el legislador, en el legítimo ejercicio de su libertad de configuración
del sistema de Seguridad Social y en apreciación de las circunstancias socioeconómicas
concurrentes en cada momento, pueda atribuir en este supuesto al padre trabajador, si
lo estima oportuno (como en efecto lo ha hecho, según hemos visto, mediante la reforma
introducida en el artículo 48.4 LET por la disposición adicional undécima de la Ley
Orgánica 3/2007, con el propósito de contribuir a un reparto más equilibrado de las
cve: BOE-A-2011-10198
Núm. 139