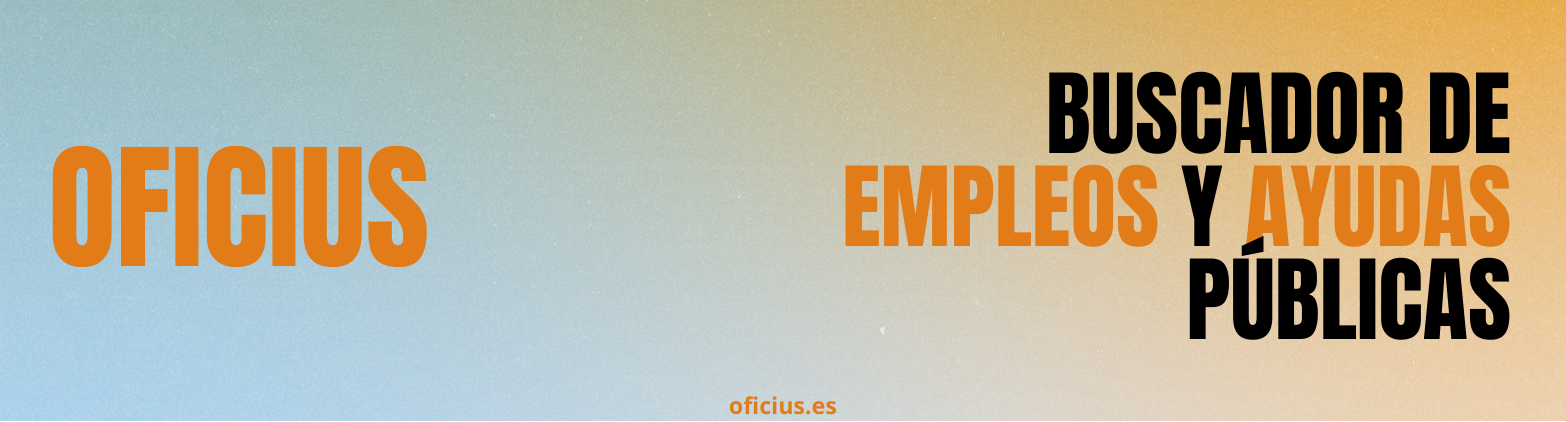T.C. Suplemento del Tribunal Constitucional. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencias. (BOE-A-2011-10198)
Pleno. Sentencia 75/2011, de 19 de mayo de 2011. Cuestión de inconstitucionalidad 3515-2005. Planteada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Lleida en relación con el artículo 48.4 del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, en la redacción dada por el artículo 5 de la Ley 39/1999, de 5 de noviembre. Derecho a la igualdad y principios de protección social de la familia y de mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social que garantice prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad: validez del precepto legal que impide la cesión al padre del disfrute del permiso de maternidad cuando la madre no sea trabajadora por cuenta ajena.
16 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sábado 11 de junio de 2011
Sec. TC. Pág. 123
de parto el padre no podrá disfrutar ni siquiera del periodo de descanso «voluntario»
(porque al configurarse como un derecho de la madre, ésta no puede ceder su disfrute al
padre trabajador cuando ella no sea trabajadora incluida en la Seguridad Social).
Pues bien, comenzando por la diferencia de trato entre hombres y mujeres (padres y
madres) que establece el artículo 48.4 LET, en la redacción resultante del artículo 5 de la
Ley 39/1999, a efectos del derecho a suspender el contrato de trabajo en el supuesto de
parto, debemos afirmar que, aunque el término de comparación se estimase idóneo para
trabar el juicio de igualdad, la conclusión no puede ser otra que la de descartar que exista
la pretendida vulneración del artículo 14 CE.
En efecto, el precepto legal cuestionado no puede entenderse contrario al artículo 14
CE desde la perspectiva del derecho a no sufrir discriminación por razón de sexo, pues, sin
perjuicio de recordar que la prohibición de tratamientos peyorativos fundados en el sexo
«tiene su razón de ser en la voluntad de terminar con la histórica situación de inferioridad,
en la vida social y jurídica, de la mujer» (por todas, SSTC 17/2003, de 30 de enero, FJ 3;
214/2006, de 3 de julio, FJ 2; y 3/2007, de 15 de enero, FJ 2), es lo cierto que la atribución
del derecho al descanso por maternidad en su integridad a la mujer trabajadora en el
supuesto de parto no es discriminatoria para el varón, toda vez que, como ya hemos tenido
ocasión de señalar, «la maternidad, y por tanto el embarazo y el parto, son una realidad
biológica diferencial objeto de protección, derivada directamente del artículo 39.2 de la
Constitución y por tanto las ventajas o excepciones que determine para la mujer no pueden
considerarse discriminatorias para el hombre» (STC 109/1993, de 25 de marzo, FJ 4). Y es
que «la baja de maternidad está íntimamente relacionada con la condición femenina de la
trabajadora. Su principal fundamento no está en la protección a la familia, sino en la de las
madres. Como dice el considerando decimocuarto de la Directiva 92/85/CEE, la vulnerabilidad
de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia, hace necesario
un derecho a un permiso de maternidad» (STC 324/2006, de 20 de noviembre, FJ 6).
Para la determinación del alcance de las exigencias que el artículo 14 CE despliega con
el fin de hacer efectiva la prohibición de discriminación de las mujeres en el ámbito de las
relaciones laborales, hemos recordado reiteradamente que resulta preciso atender a
circunstancias tales como «la peculiar incidencia que respecto de la situación laboral de
aquéllas tiene el hecho de la maternidad, y la lactancia, en cuanto se trata de compensar las
desventajas reales que para la conservación de su empleo soporta la mujer a diferencia del
hombre, y que incluso se comprueba por datos revelados por la estadística (tal como el
número de mujeres que se ven obligadas a dejar el trabajo por esta circunstancia a diferencia
de los varones)» (SSTC 109/1993, FJ 6, y 214/2006, de 3 de julio, FJ 6). En este sentido,
hemos declarado que «la protección de la condición biológica y de la salud de la mujer
trabajadora ha de ser compatible con la conservación de sus derechos profesionales, de
suerte que la minusvaloración o el perjuicio causado por el embarazo o la sucesiva maternidad
constituyen un supuesto de discriminación directa por razón de sexo» (STC 182/2005, de 4
de julio, FJ 4). «No puede, pues, afirmarse genéricamente que cualquier ventaja legal
otorgada a la mujer sea siempre discriminatoria para el varón por el mero hecho de no
hacerle partícipe de la misma (como podría al contrario serlo para la mujer la que le impusiera
una privación solamente por razón del sexo). Y al contrario, la justificación de tal diferencia
podría hallarse en una situación de desventaja de la mujer que se trata de compensar; en
este caso, porque ello tiene lugar frente a la relación de trabajo; y sin perjuicio de que el
legislador pueda extender el beneficio al varón o incluso suprimirlo, sin que ello se oponga
tampoco a los preceptos constitucionales invocados» (STC 109/1993, FJ 3).
En definitiva, la protección de la mujer no se limita a la de su condición biológica
durante el embarazo y después de éste, ni a las relaciones entre la madre y el hijo durante
el período que sigue al embarazo y al parto, sino que también persigue evitar en el marco
del contrato de trabajo las consecuencias físicas y psíquicas que medidas discriminatorias
podrían tener en la salud de la trabajadora y afianzar, al mismo tiempo, todos los derechos
laborales que le corresponden en su condición de trabajadora, al quedar prohibido cualquier
perjuicio derivado de aquel estado (SSTC 17/2003, de 30 de enero, FJ 3; 161/2004 de 4
de octubre, FJ 3; y 324/2006, de 20 de noviembre, FJ 4).
En este mismo sentido se ha venido pronunciando la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, al reconocer (sentencia de 12 de julio de 1984, caso Hofmann,
cve: BOE-A-2011-10198
Núm. 139
Sábado 11 de junio de 2011
Sec. TC. Pág. 123
de parto el padre no podrá disfrutar ni siquiera del periodo de descanso «voluntario»
(porque al configurarse como un derecho de la madre, ésta no puede ceder su disfrute al
padre trabajador cuando ella no sea trabajadora incluida en la Seguridad Social).
Pues bien, comenzando por la diferencia de trato entre hombres y mujeres (padres y
madres) que establece el artículo 48.4 LET, en la redacción resultante del artículo 5 de la
Ley 39/1999, a efectos del derecho a suspender el contrato de trabajo en el supuesto de
parto, debemos afirmar que, aunque el término de comparación se estimase idóneo para
trabar el juicio de igualdad, la conclusión no puede ser otra que la de descartar que exista
la pretendida vulneración del artículo 14 CE.
En efecto, el precepto legal cuestionado no puede entenderse contrario al artículo 14
CE desde la perspectiva del derecho a no sufrir discriminación por razón de sexo, pues, sin
perjuicio de recordar que la prohibición de tratamientos peyorativos fundados en el sexo
«tiene su razón de ser en la voluntad de terminar con la histórica situación de inferioridad,
en la vida social y jurídica, de la mujer» (por todas, SSTC 17/2003, de 30 de enero, FJ 3;
214/2006, de 3 de julio, FJ 2; y 3/2007, de 15 de enero, FJ 2), es lo cierto que la atribución
del derecho al descanso por maternidad en su integridad a la mujer trabajadora en el
supuesto de parto no es discriminatoria para el varón, toda vez que, como ya hemos tenido
ocasión de señalar, «la maternidad, y por tanto el embarazo y el parto, son una realidad
biológica diferencial objeto de protección, derivada directamente del artículo 39.2 de la
Constitución y por tanto las ventajas o excepciones que determine para la mujer no pueden
considerarse discriminatorias para el hombre» (STC 109/1993, de 25 de marzo, FJ 4). Y es
que «la baja de maternidad está íntimamente relacionada con la condición femenina de la
trabajadora. Su principal fundamento no está en la protección a la familia, sino en la de las
madres. Como dice el considerando decimocuarto de la Directiva 92/85/CEE, la vulnerabilidad
de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia, hace necesario
un derecho a un permiso de maternidad» (STC 324/2006, de 20 de noviembre, FJ 6).
Para la determinación del alcance de las exigencias que el artículo 14 CE despliega con
el fin de hacer efectiva la prohibición de discriminación de las mujeres en el ámbito de las
relaciones laborales, hemos recordado reiteradamente que resulta preciso atender a
circunstancias tales como «la peculiar incidencia que respecto de la situación laboral de
aquéllas tiene el hecho de la maternidad, y la lactancia, en cuanto se trata de compensar las
desventajas reales que para la conservación de su empleo soporta la mujer a diferencia del
hombre, y que incluso se comprueba por datos revelados por la estadística (tal como el
número de mujeres que se ven obligadas a dejar el trabajo por esta circunstancia a diferencia
de los varones)» (SSTC 109/1993, FJ 6, y 214/2006, de 3 de julio, FJ 6). En este sentido,
hemos declarado que «la protección de la condición biológica y de la salud de la mujer
trabajadora ha de ser compatible con la conservación de sus derechos profesionales, de
suerte que la minusvaloración o el perjuicio causado por el embarazo o la sucesiva maternidad
constituyen un supuesto de discriminación directa por razón de sexo» (STC 182/2005, de 4
de julio, FJ 4). «No puede, pues, afirmarse genéricamente que cualquier ventaja legal
otorgada a la mujer sea siempre discriminatoria para el varón por el mero hecho de no
hacerle partícipe de la misma (como podría al contrario serlo para la mujer la que le impusiera
una privación solamente por razón del sexo). Y al contrario, la justificación de tal diferencia
podría hallarse en una situación de desventaja de la mujer que se trata de compensar; en
este caso, porque ello tiene lugar frente a la relación de trabajo; y sin perjuicio de que el
legislador pueda extender el beneficio al varón o incluso suprimirlo, sin que ello se oponga
tampoco a los preceptos constitucionales invocados» (STC 109/1993, FJ 3).
En definitiva, la protección de la mujer no se limita a la de su condición biológica
durante el embarazo y después de éste, ni a las relaciones entre la madre y el hijo durante
el período que sigue al embarazo y al parto, sino que también persigue evitar en el marco
del contrato de trabajo las consecuencias físicas y psíquicas que medidas discriminatorias
podrían tener en la salud de la trabajadora y afianzar, al mismo tiempo, todos los derechos
laborales que le corresponden en su condición de trabajadora, al quedar prohibido cualquier
perjuicio derivado de aquel estado (SSTC 17/2003, de 30 de enero, FJ 3; 161/2004 de 4
de octubre, FJ 3; y 324/2006, de 20 de noviembre, FJ 4).
En este mismo sentido se ha venido pronunciando la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, al reconocer (sentencia de 12 de julio de 1984, caso Hofmann,
cve: BOE-A-2011-10198
Núm. 139