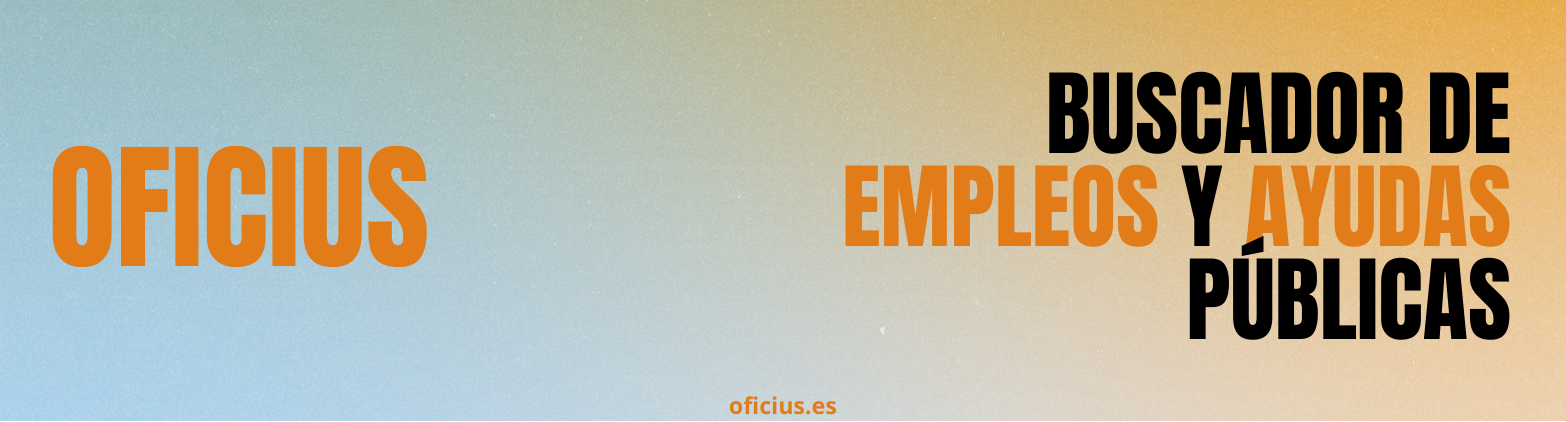III. Otras disposiciones. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA. Bienes de interés cultural. (BOE-A-2022-6272)
Decreto 22/2022, de 9 de marzo, por el que se declara bien de interés cultural "El Flamenco en Extremadura" con la categoría de patrimonio cultural inmaterial.
19 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Viernes 15 de abril de 2022
Sec. III. Pág. 52569
presentación en los teatros, allá por 1848. Blas Vega encontró en unos «Apuntes para la
descripción de Cádiz» de D.F. de Sisto, fechados en 1814, la palabra «tango».
Se puede apuntar que los tangos flamencos tuvieron su máxima difusión allá por la
mitad del XIX y que se han bifurcado en múltiples modalidades o variantes, tanto locales
como personales, según la impronta de sus intérpretes. Los tangos del Perchel de
Málaga, y junto a ellos los de «La Repompa» o los del «Piyayo», que son los que quizás
conserven mejor los lejanos aires guajiros. Los de Triana, y entre ellos los del «Titi», sin
olvidar al «Torre», la «Niña de los Peines», «La Perla» y, por supuesto, a «Camarón de la
Isla».
Entre tantas modalidades de tangos se encuentran los extremeños. Estos han sido
llamados impropiamente «tangos canasteros», sobre todo en Andalucía. Otras
denominaciones no muy apropiadas son las de «tangos portugueses», «tangos de la
Picuriña» o «De la Luneta». Pero, la mejor denominación es la de «Tangos de Badajoz»
o, «Tangos de la Plaza Alta», ya que allí –o en su entorno– se conservaron desde su
nacimiento.
El tango extremeño es más pausado que el resto de los tangos y, como aquellos, se
adapta al compás binario. Tiene mayor riqueza musical y variedad de melisma. Se
alargan mucho algunos tercios y se advierte en ellos la influencia cadencial del jaleo.
ANEXO II
Cantes del Flamenco
Alboreás: Cante que podemos situar en la órbita de los antiguos romances. Se canta
en compás de soleá bailable. Es un cante que pertenece a la intimidad de la comunidad
gitana, por ser el cante de bodas. No suele cantarse en festivales y ha sido grabado por
Rafael Romero «El Gallina» y «Fosforito».
Alegrías: El cante por alegrías está incluido dentro del género denominado
«cantiñas» y, como éstas, se acompañan y se canta en compás de soleá. Hemos de
diferenciar unas «alegrías de Córdoba», al parecer creadas por «Paquirri el Guanté» y
que tienen un ritmo más pausado y menos vivo que las «alegrías de Cádiz».
Bambera: El cante por «bambera» tiene su origen en las canciones folklóricas del
columpio. Tal vez fuera «la Niña de los Peines»quien le diera su forma flamenca actual.
El toque, a compás de soleá, lo fijó Paco de Lucía en una grabación de este cante de
«Naranjito de Triana». La «bambera» tiene alguna variante, pero no muy diferenciada.
Bulería: Hay quien afirma que el nombre de bulería se deriva de «bulla» o «burla»,
«bullería» o «burlería». Su métrica se asienta en los patrones de la soleá. Es el cante
festero por excelencia; muy versátil, pues admite aportaciones de otros géneros y otras
melodías.
Podemos hacer una breve relación por escuelas de los distintos estilos por bulerías:
Jerez: Entre otros podemos distinguir las aportaciones de: «Loco Mateo», «Antonio
La Peña», «Sebastián El Pena», «El Garrido», «Niño Medina», «El Gloria», «La Pompi»,
«Juanito Mojama» (autor de siete estilos), «Cepero», «Isabelita de Jerez», «El Chalao»,
«Tío Borrico», «Terremoto», «Manolo Caracol», «La Paquera», «Juan Jambre».
Cádiz: La bulería en Cádiz está llena de chispa y gracia. En ella suelen utilizarse los
estribillos a modo de juguetillos del compás. Podemos señalar las aportaciones, en
algunos casos creaciones y, en otros, recreaciones de: «El Pata», «Diego Antúnez»,
«Macandé», «La Cafetera», «Antonio Valencia», «Rosa La Papera», «Manolito María»,
«Pericón», «Manolo Vargas», «Chato la Isla», «La Perla», «Chano Lobato» y «Camarón
de la Isla», que dotó la bulería de grandeza y hondura. También hemos de recordar
algunos estilos por bulería en Cádiz de autores anónimos.
Sevilla, Lebrija, Utrera y Morón: Estas escuelas son menos prolíficas que las
anteriores, pero dignas de tener en cuenta, sobre todo por la cantidad y el peso flamenco
de Manuel Vallejo («El Sevillano»), «Fernanda y Bernarda», «La Perrata», «El
Lebrijano», etc.
cve: BOE-A-2022-6272
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 90
Viernes 15 de abril de 2022
Sec. III. Pág. 52569
presentación en los teatros, allá por 1848. Blas Vega encontró en unos «Apuntes para la
descripción de Cádiz» de D.F. de Sisto, fechados en 1814, la palabra «tango».
Se puede apuntar que los tangos flamencos tuvieron su máxima difusión allá por la
mitad del XIX y que se han bifurcado en múltiples modalidades o variantes, tanto locales
como personales, según la impronta de sus intérpretes. Los tangos del Perchel de
Málaga, y junto a ellos los de «La Repompa» o los del «Piyayo», que son los que quizás
conserven mejor los lejanos aires guajiros. Los de Triana, y entre ellos los del «Titi», sin
olvidar al «Torre», la «Niña de los Peines», «La Perla» y, por supuesto, a «Camarón de la
Isla».
Entre tantas modalidades de tangos se encuentran los extremeños. Estos han sido
llamados impropiamente «tangos canasteros», sobre todo en Andalucía. Otras
denominaciones no muy apropiadas son las de «tangos portugueses», «tangos de la
Picuriña» o «De la Luneta». Pero, la mejor denominación es la de «Tangos de Badajoz»
o, «Tangos de la Plaza Alta», ya que allí –o en su entorno– se conservaron desde su
nacimiento.
El tango extremeño es más pausado que el resto de los tangos y, como aquellos, se
adapta al compás binario. Tiene mayor riqueza musical y variedad de melisma. Se
alargan mucho algunos tercios y se advierte en ellos la influencia cadencial del jaleo.
ANEXO II
Cantes del Flamenco
Alboreás: Cante que podemos situar en la órbita de los antiguos romances. Se canta
en compás de soleá bailable. Es un cante que pertenece a la intimidad de la comunidad
gitana, por ser el cante de bodas. No suele cantarse en festivales y ha sido grabado por
Rafael Romero «El Gallina» y «Fosforito».
Alegrías: El cante por alegrías está incluido dentro del género denominado
«cantiñas» y, como éstas, se acompañan y se canta en compás de soleá. Hemos de
diferenciar unas «alegrías de Córdoba», al parecer creadas por «Paquirri el Guanté» y
que tienen un ritmo más pausado y menos vivo que las «alegrías de Cádiz».
Bambera: El cante por «bambera» tiene su origen en las canciones folklóricas del
columpio. Tal vez fuera «la Niña de los Peines»quien le diera su forma flamenca actual.
El toque, a compás de soleá, lo fijó Paco de Lucía en una grabación de este cante de
«Naranjito de Triana». La «bambera» tiene alguna variante, pero no muy diferenciada.
Bulería: Hay quien afirma que el nombre de bulería se deriva de «bulla» o «burla»,
«bullería» o «burlería». Su métrica se asienta en los patrones de la soleá. Es el cante
festero por excelencia; muy versátil, pues admite aportaciones de otros géneros y otras
melodías.
Podemos hacer una breve relación por escuelas de los distintos estilos por bulerías:
Jerez: Entre otros podemos distinguir las aportaciones de: «Loco Mateo», «Antonio
La Peña», «Sebastián El Pena», «El Garrido», «Niño Medina», «El Gloria», «La Pompi»,
«Juanito Mojama» (autor de siete estilos), «Cepero», «Isabelita de Jerez», «El Chalao»,
«Tío Borrico», «Terremoto», «Manolo Caracol», «La Paquera», «Juan Jambre».
Cádiz: La bulería en Cádiz está llena de chispa y gracia. En ella suelen utilizarse los
estribillos a modo de juguetillos del compás. Podemos señalar las aportaciones, en
algunos casos creaciones y, en otros, recreaciones de: «El Pata», «Diego Antúnez»,
«Macandé», «La Cafetera», «Antonio Valencia», «Rosa La Papera», «Manolito María»,
«Pericón», «Manolo Vargas», «Chato la Isla», «La Perla», «Chano Lobato» y «Camarón
de la Isla», que dotó la bulería de grandeza y hondura. También hemos de recordar
algunos estilos por bulería en Cádiz de autores anónimos.
Sevilla, Lebrija, Utrera y Morón: Estas escuelas son menos prolíficas que las
anteriores, pero dignas de tener en cuenta, sobre todo por la cantidad y el peso flamenco
de Manuel Vallejo («El Sevillano»), «Fernanda y Bernarda», «La Perrata», «El
Lebrijano», etc.
cve: BOE-A-2022-6272
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 90